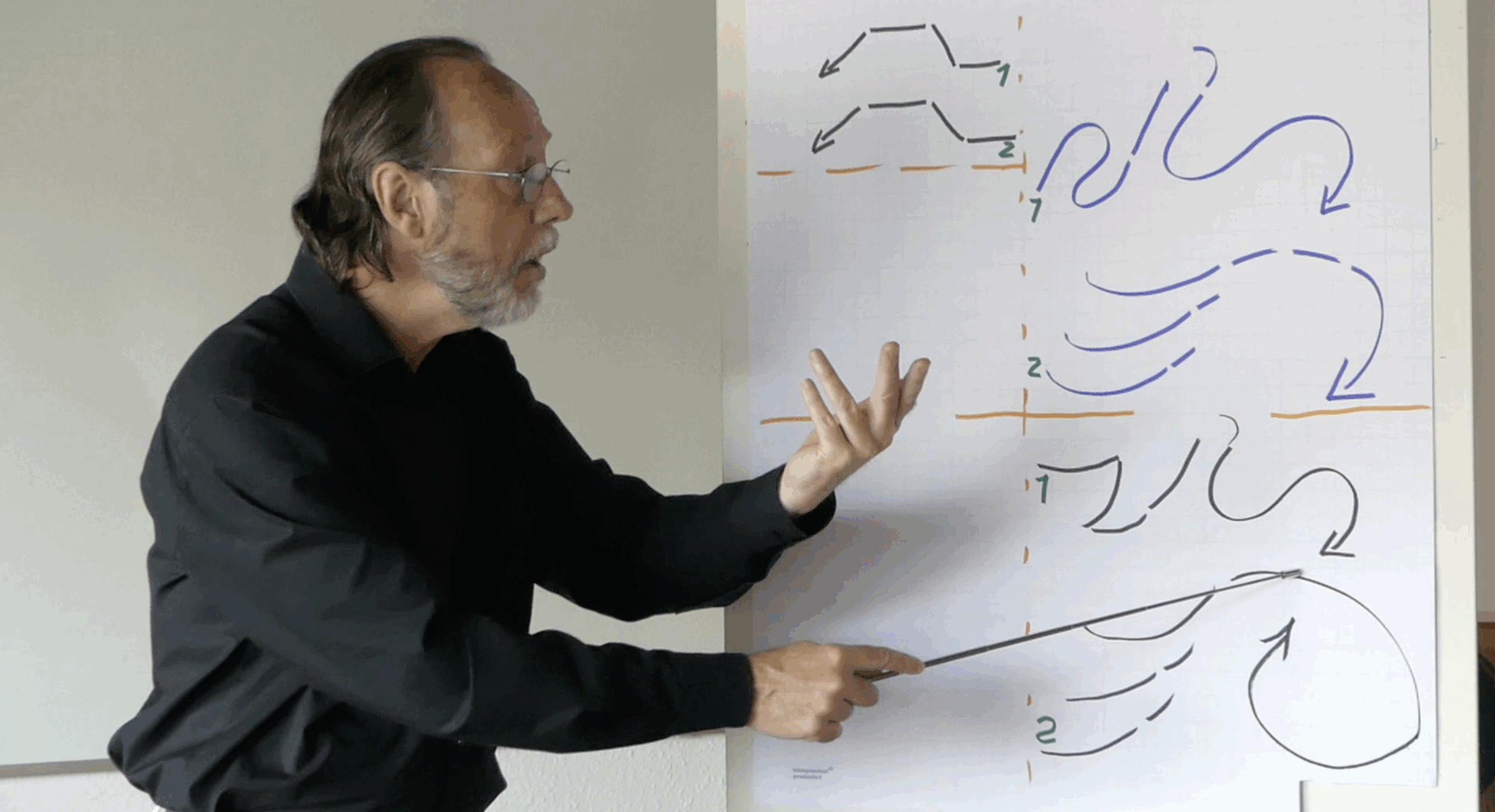Memorias de un hombre desarraigado. Carmen
Por George Balan
Es la única creación musical por la que he mantenido un interés constante y apasionado desde mi juventud hasta la vejez. Por razones objetivas, porque es una obra maestra única, no tocada por los tabúes de la época. Pero también hay una motivación subjetiva, más bien personal, a nivel existencial. En este sentido, puede decirse que mi relación con esta obra ni siquiera es un recuerdo, sino una realidad íntima e incesantemente presente.
Lo que sigue es sólo ostensiblemente un retrato o una narración musical: es el enigma con el que me encontré en la mañana de mi vida. Si evoco la obra de Georges Bizet (1838-1875) no lo hago por interés profesional, sino porque a través de ella encontré mi propósito en la vida. Cómo fue esto posible lo descubrirás esperando un poco.
La conocí de adolescente, cuando tenía 15 años. Estaba algo familiarizado con los clásicos de la música gracias a la práctica temprana del piano. Sin embargo, prefería la condición de oyente, que ya entonces me tomaba muy en serio, lo cual era una forma de precocidad. ¿No es el oyente el verdadero destinatario de la creación musical? Debe demostrar que es digno de este papel. Yo escuchaba instintivamente, casi religiosamente. Con la intuición de este destino, pasé las horas más hermosas de mi tiempo musical escuchando emisiones de radio.
Aunque me habían familiarizado con innumerables arias, aún no me habían dado la oportunidad de un encuentro con la ópera de Bizet. Tuve que ir al Teatro de la Ópera de Bucarest para descubrir esta belleza sin igual y ver una ópera por primera vez. Estudiaba en el Colegio Nacional “Carol I” de Craiova, cuyo auditorio era también el teatro de la ciudad. Así pues, el drama musical de Bizet se representó en el podio donde se entregaban los premios anuales. En el mismo escenario pudimos ver y escuchar a George Enescu poco después de la actuación de Carmen, tocando la Sonata Kreutzer.
Eran tiempos de guerra. Esa guerra, cuyas terribles escenas veía semanalmente en los noticiarios de cine, contribuyó sustancialmente a mi maduración psicológica. En pocos meses, las sirenas anunciaban los bombardeos aéreos: uno por la mañana, otro en plena noche, con refugios improvisados en albergues o en los campos de los alrededores, donde dos veces vi la muerte con mis propios ojos.
Y aquí está la noche del espectáculo. Era la primera vez que veía una orquesta sinfónica. En el foso, los músicos afinaban sus instrumentos. Hasta que apareció el director de orquesta y desató una tormenta de aplausos. Unos segundos de silencio y la música era electrizante. La obertura comenzó con una explosión, con esa frase sonora que anuncia la aparición del torero. Sentí una descarga como si un rayo hubiera atravesado toda mi columna vertebral. Una sensación que no se repetiría en el resto de mi vida.
La joya melódica de toda la obra fue la Habanera, por la que Carmen hace su aparición entre civiles y soldados. Son extremadamente raras las canciones que han alcanzado tal popularidad. Incluso sin comprender las palabras, los sonidos expresaban sensualidad. Todavía inocente, sólo percibía el irresistible encanto melódico. Después vino la Seguidilla, con su ritmo provocador, que dio el golpe de gracia al vulnerable Don José.
Me fascinó también la entrada triunfal del torero con su famosa aria de macho invencible, una de las más conocidas del planeta, poco apreciada por el propio compositor. Y finalmente, el estremecedor desenlace con la desesperación asesina de un Don José caído en desgracia y la victoria fatal de Carmencita, que se mantuvo fiel a su nuevo amante a costa de su vida. Me asombró la espectacular superposición de dos planos antagónicos: el triunfo del torero aclamado con júbilo entre bambalinas y, al mismo tiempo, el gesto asesino de Don José.
Volví a casa perturbado, sin saber por qué. Entre un Don José sentimental y débil, convertido repentinamente en asesino, y Don Escamillo, el torero seguro y triunfante, se alzaba la figura apasionadamente trágica de Carmencita, prefiguración del espíritu femenino absoluto.
Su Habanera me exaltó hasta el éxtasis, aunque el significado de las palabras se me escapara. Incluso si hubiera sabido que se trataba de la libertad absoluta del amor, no lo habría entendido a esa edad. Pero como melodía pura era hipnotizante, y yo experimenté ese efecto al máximo.
Pasarían cuatro años antes de que la vida desentrañara el misterio de aquella experiencia insólita. Durante ese tiempo hice todo lo posible por reencontrarme con la obra. Escuchaba transmisiones de radio por si ofrecían fragmentos de Carmen, pero casi nunca ocurría. Sólo una vez se retransmitió íntegramente y fue mal recibida.
En la víspera de mi cumpleaños 17 tomé la decisión más valiente de mi vida: con mis pequeños ahorros viajé solo en tren a Bucarest para asistir a todas las representaciones de la Ópera durante dos semanas. Me hospedé con mi hermana, que vivía allí. Vi muchas representaciones que se convirtieron en la base de mi cultura operística, pero Carmen no estaba en el programa.
Sin embargo, descubrí muchas cosas nuevas. Y en mi último año de instituto, gracias a la biblioteca, conocí también a Nietzsche, quien había escuchado Carmen al menos 20 veces. A través de ella, se liberó de su pasión por Wagner, descubriendo en Bizet la naturalidad humana frente a la pesadez psicológica del alemán. Nietzsche proclamó: “Hay que mediterranizar la música”.
También me inspiró a mí, recién graduado, cuando partí a Bucarest no sólo para mis estudios, sino en busca de Carmencita, la obra que había iluminado mi adolescencia. Las consecuencias iban a superar todas mis expectativas.